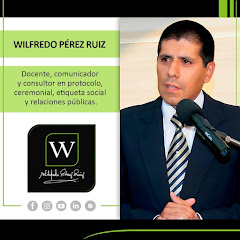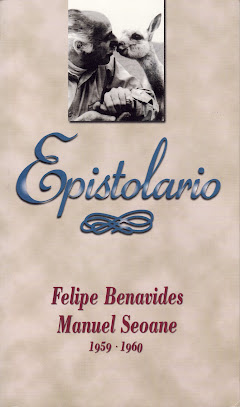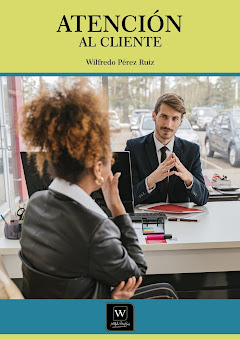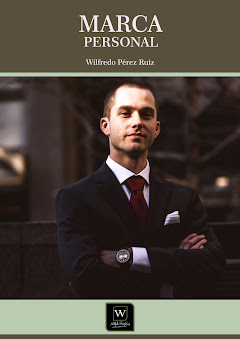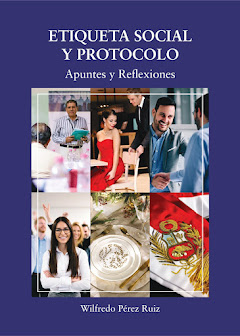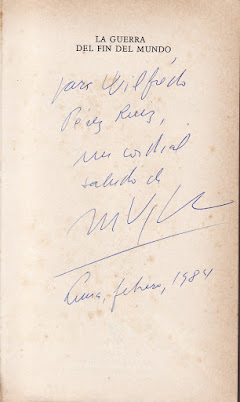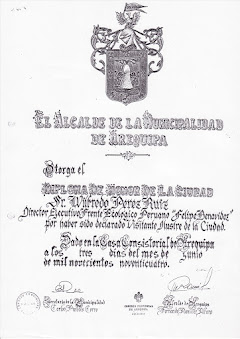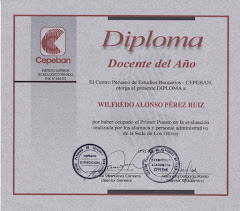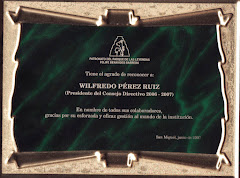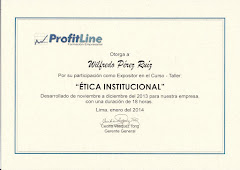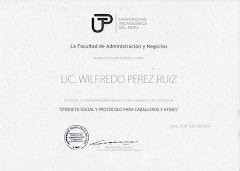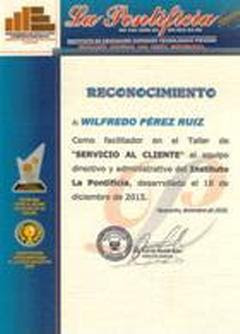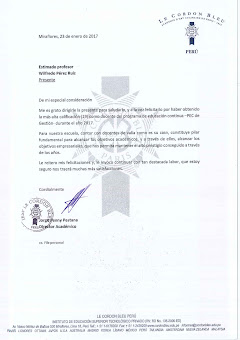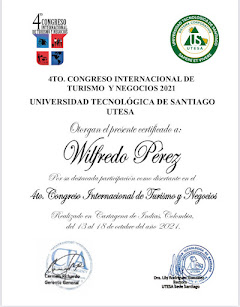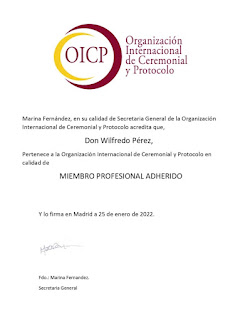Quiero empezar precisando el significado del flamante término “respeto”. Según la Real Academia Española (RAE): “Respeto proviene del latín respectus y significa ‘atención’ o ‘consideración’. Está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien. Incluye miramiento, consideración y deferencia”.
Es un concepto elemental de conocer, entender y aplicar, en todo tiempo, circunstancia y lugar, que al parecer está camino a la extinción en un medio lacerado por la apatía, la pasividad y la ignorancia. Este valor permite aceptar al semejante con su identidad cultural, pareceres, ideologías, creencias, etc. y, por lo tanto, concebir que la diferencia no significa enemistad, confrontación o pretexto para realizar un acto descomedido. Asumir una intervención respetuosa demanda autocontrol, capacidad empática e inequívoco sentido de pertenencia.
Considerar al semejante -prescindiendo de discriminaciones sociales, sexuales, raciales, jerárquicas y generaciones- constituye un principio imprescindible de cultivar con el afán de entender que nuestras divergencias tienen un puente de tolerancia, armonía, convivencia y óptimo entendimiento. El “respeto” contribuye a disminuir las ingentes grietas inherentes en los habitantes de un país caracterizado por su estructura invertebrada, insolidaria y colmada de distancias que imposibilitan nuestra cohesión como nación.
Recomiendo detenernos a pensar -un ejercicio neuronal limitado en una sociedad renuente a analizar su compleja dinámica social- en lo que lograríamos si insertamos este postulado, en nuestro bienestar personal y colectivo, como un estilo de vida cotidiano, accesible y espontáneo con educación, criterio y sentido común. Esquivemos confundirlo con el autoritarismo, la prepotencia o el abuso.
Aprendamos a ejercer un mínimo de miramiento como: ceder el paso, saludar al ingresar, pedir por favor, agradecer, dar el asiento a las personas mayores y/o embarazadas en el transporte público, considerar el derecho del vecino a la tranquilidad, acatar la zona para discapacitados, evitar alterarnos ante momentos de tensión, sobrellevar el punto de vista de nuestro oponente, responder una llamada telefónica o mensaje de texto, entre un sinfín de actividades. A mi parecer, esta cualidad sintetiza otros tantos valores conducentes a realzar y enaltecer la acción humana.
En tal sentido, quiero compartir -perdón por mi terca insistencia- lo dicho en mi artículo “En el día de la patria: El reino de Perulandia”: “…Respetar la luz roja o la fila en una ventanilla, evitar arrojar papeles, dejar de hacer pis o escupir en la calle, ceder el paso a un transeúnte, rehuir tocar la bocina con desesperación, cruzar la pista por la esquina, cumplir con las obligaciones cívicas y entender que ‘donde terminan nuestros derechos, empiezan los ajenos’, se perciben como comportamientos inusuales. ‘La viveza peruana’ es su lema oficial y está escrito con tinta indeleble en el alma de sus moradores”.
Deseo comentar un reciente episodio coincidente con el popular refrán español: “En casa de herrero cuchillo de palo”. Un pintoresco grupo de discípulos de mi curso de protocolo y ceremonial organizó su evento final -un suceso planificado con varios meses de antelación- y tuvo el disparate de comunicarme de la existencia de mi invitación, dejada como si fuese un volante en el área académica, tan solo cuatro días antes. Vaya desconcertante afirmación de “respeto” en quienes aprobaron mi asignatura con altas notas y, además, me calificaron como el mejor docente. Amigo lector, recuerde: en “perulandia” hasta lo obvio está al revés, como sucedió con este contingente de pupilos que, seguramente, esperaban que pase por alto esta inelegante, desatinada y tosca criollada.
Hablando de “respeto”: en estos tiempos existe una sórdida adicción hacia el celular que evidencia desconsideración y precaria aptitud para forjar una relación interpersonal saludable. Muchos padres, para disimular su falta de autoridad, culpan al teléfono móvil de la escasa habilidad social, la pobreza cultural, la orfandad de desenvolvimiento y la inopia de sus hijos. Es lamentable comprobar cómo es observada la irreverencia con resignación y naturalidad. En “perulandia” es innato criticar, echar una mirada, comentar, diagnosticar y seguir cómodamente cruzados de brazos ante la aguda miseria moral que aflige a los peruanos.
Recomiendo a mis estudiantes, antes de comenzar cada sesión de clase, colocar sus novedosos -y en innumerables casos modernos y ostentosos- celulares en el “aplicativo respeto” a fin de soslayar impertinentes interrupciones. Acostumbro predicar con mi ejemplo a fin de exhibir autoridad frente al alumnado y, además, lo hago para demostrar que en el aula -sagrada como un templo, entre otras razones, porque también está llena de pecadores, arrepentidos y apóstatas- todos estamos comprometidos a aplicar idénticos cánones de comportamiento. La docencia exige, aunque algunos parecen haberlo olvidado o tal vez nunca lo tuvieron en cuenta, un eminente nivel de coherencia, consecuencia e integridad.
Dentro de este contexto, reitero lo expuesto en mi artículo “El celular: ¿El cáncer del siglo XXI?”: “…La moda del teléfono celular se ha extendido como una ‘metástasis’ en la gente al extremo de carecer del mínimo miramiento hacia el prójimo. En sinnúmero de circunstancias compruebo como se justifican diciendo que todo el mundo recurre a el. Lo percibo en cercanos amigos a los que invito a departir los fines de semana y, sin temor de por medio, lo exponen en la mesa a fin de efectuar sus intercambios sentimentales mandando mensajes, respondiendo llamadas y hasta sostienen prolongados diálogos asumiendo una conducta infantil, discordante e inadecuada, a pesar de haber dejado la adolescencia hace décadas. Tenga presente estas palabras: ‘Donde terminan sus derechos, empiezan los ajenos’”.
Rehusemos demandar “respeto” cuando vivimos apartados de su aplicación y evitemos confundirlo, como en ocasiones acaece, con la reacción sumisa y pusilánime. Padres, docentes o jefes claman “respeto” y presumen de un manifiesto menosprecio. Un ejemplo básico: el papá, el profesor o el jefe que, abusando de su estatus y autoridad casi virreinal o feudal, hace esperar, maltrata y habla mientras hace otra actividad y cuando le platicamos ni siquiera levanta la mirada. Si este comentario le recuerda a su progenitor, docente o gerente, no es casualidad: es rutinario en “perulandia” que ciertas personas crean tener condiciones omnipotentes o papales. Conozco a muchísimos con esa peculiar, indecorosa y antojadiza actitud.
Es curioso constatar a incontables individuos que, únicamente, piden “respeto” cuando son víctimas de la ausencia de éste. Lo observamos a diario en el conductor imprudente de transporte masivo que siente que el público es insolente al levantarle la voz ante sus continuas imprudencias llevadas a cabo y que constituyen, a su vez, una ausencia de este valor hacia el cliente. Así podríamos citar un largo listado de nuestro manifiesto caos ético, cívico y educativo.
Cultivemos en la patria de “todas las sangres” esta virtud desde la infancia y alimentémoslo mediante el ejercicio perdurable. Éste ennoblece, sensibiliza, dignifica y mejora la interacción. También, se hace imperativo avivar con énfasis el auto “respeto” a partir de incrementar la valoración personal. Allí está presente un asunto imprescindible en cada uno de nosotros: la autoestima, entendida como el termómetro que influirá, con mayor determinación de la imaginada, en nuestras decisiones y conducta en los más variables ámbitos de nuestra vida.
“El hombre valeroso debe ser siempre cortés y debe hacerse respetar antes que temer”, decía el genial Quilón, uno de los siete sabios de la antigua Grecia. Interesante, atinada y reveladora aseveración que ambiciono sea algún día el emblema de una sociedad que estamos obligados a sublevar, transformar y cuyas infinitas mediocridad, limitaciones y carencias -que bloquen nuestro crecimiento y calidad de vida- debemos revertir. No podemos seguir impávidos, titubeantes y ajenos; tengamos la valentía de mirarnos en nuestro espejo como colectividad. Es mi sincero y ansiado empeño que el “respeto” agite nuestras conciencias, espíritus y realizaciones.
lunes, 4 de septiembre de 2017
domingo, 6 de agosto de 2017
Los inmaduros modales de Nicolás Maduro
Desde su acceso a la jefatura del gobierno de la rebautizada República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se caracteriza por sus continuos desatinos, acentuada intolerancia y sucesivas injurias a sus contrincantes. Esta deslucida actuación muestra su irrisoria formación y sus limitadas habilidades blandas.
Para empezar, su biografía académica y profesional es tan exigua como las medicinas, los alimentos y los servicios básicos en su nación. Antes de ingresar a la aventura política, se desempeñó como chofer de bus y líder sindicalista del Metro de Caracas. Jamás cursó estudios universitarios. Así lo delatan sus frecuentes disertaciones, diálogos con los medios de comunicación y monólogos televisivos.
En su caso calza con certeza la famosa expresión “el cargo no hace a la persona”. Ha sido diputado de la Asamblea Constituyente (1999), presidente de la Asamblea Nacional (2005), ministro del Poder Popular para los Asuntos Exteriores (2006) y vicepresidente (2012). Con antelación al deceso de Hugo Chávez Frías ocupó la presidencia encargada (2013) y al morir éste, el Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional que el vicepresidente asumiera el puesto. Es ungido jefe de estado en las cuestionadas elecciones de ese año.
Este conspicuo personaje evade observar cómo sus altisonantes gestos y déspotas comportamientos empañan la majestad presidencial e incrementan su descrédito. Cada día son más innegables sus iracundas reacciones tiránicas y amenazantes. La privación de su inteligencia emocional y su marcada prepotencia son algunas de las características centrales de su personalidad. En él coinciden su ausencia emocional con su invisible sapiencia.
Su disminuida cortesía es extensiva a todos los acólitos de su entorno. En tal sentido, coincido con lo expuesto por el ex embajador de Argentina en las Naciones Unidas, Emilio Cárdenas en su interesante artículo “La Venezuela de Nicolás Maduro desprecia siempre los modales” (El Diario, julio 25 de 2017): “…Cualquier excusa es buena para que la ‘diplomacia’ venezolana, que obviamente no sabe ni tiene la menor idea de lo que es hacer el ridículo, recurra -furibunda- a los insultos. Como si ella sólo estuviera compuesta por adolescentes, muy poco educados. Cada vez esto es más así, a la manera de inolvidable cartabón o distintivo. Dejando de lado la atención, el respeto, la tolerancia, la urbanidad y hasta la misma cortesía, que sus funcionarios suponen son meras prácticas burguesas. No indispensables, para nada”.
De otra parte, sus reiterados lapsus en el uso del idioma lo han puesto en ridículo ante la comunidad internacional. Haciendo ejercicio de su incalculable orfandad lingüística ha llegado a decir: “…Los capitalistas especulan y roban como nosotros”, “…Hay que meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad. Meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes… perdón, los peces y los panes. ¿Me perdonan la expresión?”. Recordemos también sus gloriosos comentarios: “…Hoy tenemos una generación de oro brillando por el mundo, en la política, en la cultura, en el deporte, los millones y las millonas de Bolívar”, “…La mariposa otra vez. Me visitan las mariposas debe ser que me reconocen como un mariposón”, “…No dudé ni un milímetro de segundo para estar a su lado y decirle: 'Comandante, usted mande'”, “…El lunes vamos a entregar 35 millones de libros y libras".
Mención especial merece su referencia acerca de la aparición de su antecesor encarnado en un pajarito: “…Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos: ‘hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria. Tienen nuestras bendiciones’”. Sus intervenciones han revelado su inconclusa y mediocre formación, al confundir a Simón Bolívar y Antonio José de Sucre como ecuatorianos: “…Qué viva el Ecuador, qué viva Manuelita Sáenz y tendríamos que decir que viva Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, dos grandes ecuatorianos, nuestros libertadores". Para finalizar este rosario de exabruptos evoquemos su genial expresión: “…Sería un autosuicidio colectivo". ¡El colmo!
En lo que puede suponerse un episodio alejado de elemental consideración y acatamiento al ceremonial, acudió a las exequias de su predecesor con una casaca con los colores de la bandera y lució una corbata roja. El cortejo fúnebre fue una inoportuna jornada de propaganda partidaria e irrefutable muestra del folklor y la improvisación de las autoridades chavistas infectadas por el desorden, la ineptitud y el desatino.
Dentro de este contexto, comparto lo afirmado por el consultor en imagen y comunicación Juan de Dios Orozco López, en su documentada nota “Luto oficial y protocolo para funerales de un jefe de estado” (2013): “…Penoso y propio de la más disparatada comedia ha sido observar al ahora presidente ataviado con un chándal velando el cadáver del presidente Chávez. Ridículo es observar cómo se ha utilizado a jefes de estado para hacer guardias de honor mientras anunciaban su presencia a golpe de altavoz… ¡como si de vender calcetines y calzoncillos en un mercadillo se tratara! Bochornosa la situación creada por los abucheos a S.A.R. el príncipe de Asturias como representante del estado español. Triste es que se aplauda u ovacione en un funeral. Si, además, los ovacionados son Kirchner, Obiang, Evo o Ahmadinejah…pues apaga y vámonos. En fin, ahí queda eso”.
Su reducida urbanidad y afabilidad refleja también el deterioro de su administración. Así lo acreditan sus encolerizados y afiebrados ataques a los dignatarios capaces de reclamar por las libertades ciudadanas que día a día se extinguen en Venezuela. Siguiendo el perfil de su antecesor, posee un estilo que lacera, entristece, corrompe, embrutece y desacredita la política. Su inopia le impide darse cuenta que a los dirigentes políticos les corresponde mostrar equilibrio, sensatez y coexistencia con el rival. Es decir, están obligados a constituirse en referentes de civismo y compromiso colectivo y, al mismo tiempo, su cometido debe orientarse a construir una sociedad civilizada.
Por otro lado, quiero desmentir a sus abyectos escuderos que intentan compararlo con el recordado Salvador Allende Gossens (1908 - 1973). Más allá de mis discrepancias, el estadista chileno era un profesional respetuoso, ilustrado, con solvencia intelectual, aptitud para el entendimiento, vocación concertadora y acreditada trayectoria política. Jamás abdicó, a pesar de las dificultades, a sus genuinas convicciones y acató plenamente la independencia de los poderes públicos. El residente del Palacio de La Moneda dio un ejemplo inequívoco de decencia, honradez y entrega por sus ideales y, en consecuencia, logró trascender en la historia. Algo incapaz de alcanzar el sombrío cabecilla de esa estrafalaria caricatura denominada “revolución bolivariana” que, cuando sea depuesta, será aludida como un capítulo lacerante en la memoria latinoamericana.
Dejando entre paréntesis mi rechazo a su régimen, su conducta trasluce la desesperación de quien asiste al ascendente, masivo e irreversible desmoronamiento del absolutismo imperante en la tierra de Rómulo Betancourt Bello (1908 – 1981). Cuando ello suceda le aguarda la cárcel o el exilio vendiendo arepas. No tendrá otra alternativa este ladronzuelo que avergüenza la patria de magnos libertadores.
Estas líneas serían inconclusas si obviará manifestar mi solidaridad fraterna con el pueblo venezolano en esta hora colmada de dolor, adversidad y penuria: su sufrimiento lo siento como mío. Mi homenaje a los líderes opositores, a sus familias y, especialmente, a los cientos de hombres y mujeres perseverantes en sus estoicas y crecientes protestas. Tampoco puede abstenerme de subrayar mi condena a los países de América Latina que han convalidado, con su silencio cómplice, su actitud temerosa y sus tibias declaraciones, los sucesos en esta nación hermana.
Tengo el convencimiento que se avecinan tiempos encaminados a recobrar la libertad conculcada. Mientras tanto, vienen a mi mente los inspirados vocablos del patricio de la Unidad Popular: “…Mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.
Para concluir, coincido con la aseveración del afamado compositor y escritor español Joan Manuel Serrat y que, probablemente, están dirigidas sin vacilaciones al especialista en insultos, atropellos, cantinfladas y matonerías que usurpa el Palacio de Miraflores: “Que usted será lo que sea, escoria de los mortales, un perfecto desalmado, pero con buenos modales”. Más claro: Imposible Maduro.
Para empezar, su biografía académica y profesional es tan exigua como las medicinas, los alimentos y los servicios básicos en su nación. Antes de ingresar a la aventura política, se desempeñó como chofer de bus y líder sindicalista del Metro de Caracas. Jamás cursó estudios universitarios. Así lo delatan sus frecuentes disertaciones, diálogos con los medios de comunicación y monólogos televisivos.
En su caso calza con certeza la famosa expresión “el cargo no hace a la persona”. Ha sido diputado de la Asamblea Constituyente (1999), presidente de la Asamblea Nacional (2005), ministro del Poder Popular para los Asuntos Exteriores (2006) y vicepresidente (2012). Con antelación al deceso de Hugo Chávez Frías ocupó la presidencia encargada (2013) y al morir éste, el Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional que el vicepresidente asumiera el puesto. Es ungido jefe de estado en las cuestionadas elecciones de ese año.
Este conspicuo personaje evade observar cómo sus altisonantes gestos y déspotas comportamientos empañan la majestad presidencial e incrementan su descrédito. Cada día son más innegables sus iracundas reacciones tiránicas y amenazantes. La privación de su inteligencia emocional y su marcada prepotencia son algunas de las características centrales de su personalidad. En él coinciden su ausencia emocional con su invisible sapiencia.
Su disminuida cortesía es extensiva a todos los acólitos de su entorno. En tal sentido, coincido con lo expuesto por el ex embajador de Argentina en las Naciones Unidas, Emilio Cárdenas en su interesante artículo “La Venezuela de Nicolás Maduro desprecia siempre los modales” (El Diario, julio 25 de 2017): “…Cualquier excusa es buena para que la ‘diplomacia’ venezolana, que obviamente no sabe ni tiene la menor idea de lo que es hacer el ridículo, recurra -furibunda- a los insultos. Como si ella sólo estuviera compuesta por adolescentes, muy poco educados. Cada vez esto es más así, a la manera de inolvidable cartabón o distintivo. Dejando de lado la atención, el respeto, la tolerancia, la urbanidad y hasta la misma cortesía, que sus funcionarios suponen son meras prácticas burguesas. No indispensables, para nada”.
De otra parte, sus reiterados lapsus en el uso del idioma lo han puesto en ridículo ante la comunidad internacional. Haciendo ejercicio de su incalculable orfandad lingüística ha llegado a decir: “…Los capitalistas especulan y roban como nosotros”, “…Hay que meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad. Meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes… perdón, los peces y los panes. ¿Me perdonan la expresión?”. Recordemos también sus gloriosos comentarios: “…Hoy tenemos una generación de oro brillando por el mundo, en la política, en la cultura, en el deporte, los millones y las millonas de Bolívar”, “…La mariposa otra vez. Me visitan las mariposas debe ser que me reconocen como un mariposón”, “…No dudé ni un milímetro de segundo para estar a su lado y decirle: 'Comandante, usted mande'”, “…El lunes vamos a entregar 35 millones de libros y libras".
Mención especial merece su referencia acerca de la aparición de su antecesor encarnado en un pajarito: “…Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos: ‘hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria. Tienen nuestras bendiciones’”. Sus intervenciones han revelado su inconclusa y mediocre formación, al confundir a Simón Bolívar y Antonio José de Sucre como ecuatorianos: “…Qué viva el Ecuador, qué viva Manuelita Sáenz y tendríamos que decir que viva Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, dos grandes ecuatorianos, nuestros libertadores". Para finalizar este rosario de exabruptos evoquemos su genial expresión: “…Sería un autosuicidio colectivo". ¡El colmo!
En lo que puede suponerse un episodio alejado de elemental consideración y acatamiento al ceremonial, acudió a las exequias de su predecesor con una casaca con los colores de la bandera y lució una corbata roja. El cortejo fúnebre fue una inoportuna jornada de propaganda partidaria e irrefutable muestra del folklor y la improvisación de las autoridades chavistas infectadas por el desorden, la ineptitud y el desatino.
Dentro de este contexto, comparto lo afirmado por el consultor en imagen y comunicación Juan de Dios Orozco López, en su documentada nota “Luto oficial y protocolo para funerales de un jefe de estado” (2013): “…Penoso y propio de la más disparatada comedia ha sido observar al ahora presidente ataviado con un chándal velando el cadáver del presidente Chávez. Ridículo es observar cómo se ha utilizado a jefes de estado para hacer guardias de honor mientras anunciaban su presencia a golpe de altavoz… ¡como si de vender calcetines y calzoncillos en un mercadillo se tratara! Bochornosa la situación creada por los abucheos a S.A.R. el príncipe de Asturias como representante del estado español. Triste es que se aplauda u ovacione en un funeral. Si, además, los ovacionados son Kirchner, Obiang, Evo o Ahmadinejah…pues apaga y vámonos. En fin, ahí queda eso”.
Su reducida urbanidad y afabilidad refleja también el deterioro de su administración. Así lo acreditan sus encolerizados y afiebrados ataques a los dignatarios capaces de reclamar por las libertades ciudadanas que día a día se extinguen en Venezuela. Siguiendo el perfil de su antecesor, posee un estilo que lacera, entristece, corrompe, embrutece y desacredita la política. Su inopia le impide darse cuenta que a los dirigentes políticos les corresponde mostrar equilibrio, sensatez y coexistencia con el rival. Es decir, están obligados a constituirse en referentes de civismo y compromiso colectivo y, al mismo tiempo, su cometido debe orientarse a construir una sociedad civilizada.
Por otro lado, quiero desmentir a sus abyectos escuderos que intentan compararlo con el recordado Salvador Allende Gossens (1908 - 1973). Más allá de mis discrepancias, el estadista chileno era un profesional respetuoso, ilustrado, con solvencia intelectual, aptitud para el entendimiento, vocación concertadora y acreditada trayectoria política. Jamás abdicó, a pesar de las dificultades, a sus genuinas convicciones y acató plenamente la independencia de los poderes públicos. El residente del Palacio de La Moneda dio un ejemplo inequívoco de decencia, honradez y entrega por sus ideales y, en consecuencia, logró trascender en la historia. Algo incapaz de alcanzar el sombrío cabecilla de esa estrafalaria caricatura denominada “revolución bolivariana” que, cuando sea depuesta, será aludida como un capítulo lacerante en la memoria latinoamericana.
Dejando entre paréntesis mi rechazo a su régimen, su conducta trasluce la desesperación de quien asiste al ascendente, masivo e irreversible desmoronamiento del absolutismo imperante en la tierra de Rómulo Betancourt Bello (1908 – 1981). Cuando ello suceda le aguarda la cárcel o el exilio vendiendo arepas. No tendrá otra alternativa este ladronzuelo que avergüenza la patria de magnos libertadores.
Estas líneas serían inconclusas si obviará manifestar mi solidaridad fraterna con el pueblo venezolano en esta hora colmada de dolor, adversidad y penuria: su sufrimiento lo siento como mío. Mi homenaje a los líderes opositores, a sus familias y, especialmente, a los cientos de hombres y mujeres perseverantes en sus estoicas y crecientes protestas. Tampoco puede abstenerme de subrayar mi condena a los países de América Latina que han convalidado, con su silencio cómplice, su actitud temerosa y sus tibias declaraciones, los sucesos en esta nación hermana.
Tengo el convencimiento que se avecinan tiempos encaminados a recobrar la libertad conculcada. Mientras tanto, vienen a mi mente los inspirados vocablos del patricio de la Unidad Popular: “…Mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.
Para concluir, coincido con la aseveración del afamado compositor y escritor español Joan Manuel Serrat y que, probablemente, están dirigidas sin vacilaciones al especialista en insultos, atropellos, cantinfladas y matonerías que usurpa el Palacio de Miraflores: “Que usted será lo que sea, escoria de los mortales, un perfecto desalmado, pero con buenos modales”. Más claro: Imposible Maduro.
Fiestas Patrias: Te Deum y Cipriani
La ancestral misa solmene y Te Duem -oficiados en la Catedral de Lima por el prelado de la Iglesia Católica en el Perú, Juan Luis Cipriani- por el 196 aniversario de nuestra independencia, ha merecido ásperos comentarios debido a ocurrencias que no pasaron inadvertidas.
Esta actividad (significa “A ti, Dios”) da inicio a nuestra fiesta nacional. Es un cántico cristiano llamado “Himno Ambrosiano”, en honor a su creador San Ambrosio de Milán (Italia). Su primera celebración fue a pedido del libertador José de San Martín (1821) para bendecir la culminación de la era colonial en territorio peruano. El Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional son los encargados de las composiciones musicales.
También se interpreta la Marcha de Banderas, canto reservado para rendir tributo al presidente constitucional de la república, a la elevación del Santísimo, a la bandera y a los jefes de estado. Esta pieza musical, creada por el compositor filipino José Sabas Libornio Ibarra (1858-1915), se estrenó a la llegada del titular del Poder Ejecutivo a la homilía por la victoria de la Batalla de Ayacucho. El 17 de diciembre de 1897, se expidió la resolución reconociendo su ejecución en todo evento oficial.
Este ceremonial debe respetar el Cuadro General de Precedencias del Estado (2006), a fin de garantizar la correcta ubicación de los asistentes, aunque no siempre estas disposiciones han ameritado su estricta aplicación. Por ejemplo, el presidente Ollanta Humala Tasso (2013) cometió el error -corregido por el personal de protocolo- de sentarse en el lugar asignado a su esposa (el izquierdo visto desde el altar). Éste anécdota, coincidente con el acentuado protagonismo de la primera dama, mereció cáusticas sátiras.
Hace unos días el congresista Carlos Bruce Montes de Oca, expresó en las redes sociales su protesta por haber sido excluido del listado de invitados. En tal sentido, afirmó: “…Es una ceremonia que es parte de las actividades de fiesta patrias del estado. Si no fuera ceremonia del estado tienen derecho a invitar a quien les dé la gana, pero siendo parte de las ceremonias oficiales, ¿Quién decide qué representantes elegidos por el pueblo son elegidos o no? Quizás lo mejor sea que ya deje de ser una ceremonia del estado”. El Arzobispado de Lima indicó que la convocatoria está a cargo de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado del ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quién miente?
De otra parte, el periodista Beto Ortiz manifestó en twitter: “…No queremos curas diciéndole a un estado laico lo que tiene que hacer”, en alusión al habitual sermón del primado. Con cierta resignación estamos acostumbrados a su “mensaje a la nación” formulado con la aparente intención de competir con el jefe de estado y, en consecuencia, influir en los titulares de los medios de comunicación y en los temas de la agenda nacional. Un intenso tratamiento de cápsulas de “ubicaína”, de un millón de miligramos, le podría prescribir el galeno de la agrupación política de su permanente simpatía Alejandro Aguinaga.
Es oportuno recordar que el programa oficial incluye la ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, preparada por las Iglesias Evangélicas. Es un significativo avance en la pluralidad religiosa de un país laico. Si existen dudas, comparto lo expuesto por el jurista Martín Belaunde Moreyra en su artículo “¿El estado peruano es laico?” (2014): “…La República del Perú está constitucionalmente organizada como un estado laico. Hasta el Tribunal Constitucional lo dice en forma tangencial u oficiosa. Su actual presidente, el doctor Oscar Urviola, en reciente libro sobre la libertad religiosa y la jurisprudencia pertinente, menciona los principios de laicidad y de libertad religiosa. Mas, qué se entiende por laico o Estado laico”.
“Se define a Estado laico como aquel independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Así, el Estado Peruano es laico como lo son la inmensa mayoría de los estados del mundo, salvo quizás los que se proclaman islámicos como su razón de ser. En realidad, bajo ese criterio, la República del Perú desde que nació a la vida independiente ha sido un estado laico porque nunca estuvo sometido a la Iglesia Católica, aunque hasta la Constitución de 1979 existía un régimen de vinculación orgánica entre la Iglesia y el Estado. Hoy día el vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica es de naturaleza distinta pero no menos real”.
Al parecer, esto es insuficiente para diversos representantes en el Congreso de la República. Ángel Paconi Mamani del Frente Amplio (2016) ha presentado un proyecto de ley orientado a modificar el artículo 50 de la Constitución Política del Perú que precisa: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas”.
Su propuesta plantea este texto: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado se reconoce como laico y actúa de forma neutral en materia religiosa. El Estado respeta todas las confesiones religiosas”. En la misma dirección apunta la idea legislativa de Marco Arana Zegarra (2017) que sugiere la siguiente redacción: “Dentro de un régimen de igualdad, laicidad y libertad religiosa, el Estado reconoce a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas prestándoles su colaboración de acuerdo a ley. El Estado reconoce el importante rol histórico, cultural y moral de la Iglesia Católica y de otras confesiones en la formación histórica del Perú”. Ambas proposiciones tienen simpatizantes y críticos.
Dejando de lado por un momento lo establecido en nuestra Carta Magna, el primado de la Iglesia Católica personifica a un amplísimo sector de la población -entre el que me incluyo- y tiene derecho a manifestar su parecer acerca de sucesos de concluyente incumbencia nacional. Sin embargo, estimo inadecuado emplear el púlpito eclesiástico para emitir una alocución política. Coincidentemente este personaje guardó soterrado y ambiguo silencio ante los abusos, corruptelas, atropellos y esterilizaciones forzadas de la dictadura de la década de 1990. El “rosario” de su mutismo es tan extenso como la procesión del Señor de los Milagros.
Qué cómodo, incoherente y poco valiente es reprochar, alzar la voz y agraviar en democracia. Tengamos presente sus calificativos a la “ideología de género” y a las damas cuando afirmó: “…Muchas veces las mujeres se ponen como qué en un escaparate, provocando”. Tampoco olvidemos cuando llamó “chilindrina”, a la ex alcaldesa capitalina, Susana Villarán de la Puente. Así sucede en el “reino de perulandia” con un clérigo separado -en una determinación sin precedentes- del equipo de columnistas del diario El Comercio de Lima (2015) por plagiar escritos del Papa Benedicto XVI. Estas son algunas de las pintorescas “credenciales” de quien ostenta la primera supremacía de la Iglesia Católica en el Perú.
Es irrefutable la existencia de un vasto y entendible sentimiento de desagrado hacia la actitud de Juan Luis Cipriani: sus antojadizas intervenciones alejan al pueblo católico de su templo. Su misión apostólica es avivar la reconciliación, el entendimiento, la concertación, fomentar los valores, propalar la paz y la tolerancia e impulsar la convivencia y el amor al prójimo. Por lo tanto, debe soslayar interferir con las competencias de los mandatarios elegidos por el voto popular y considerar las convenientes palabras del Papa Francisco I: “…La libertad religiosa es un derecho fundamental que da forma a nuestro modo de interactuar social y personalmente con nuestros vecinos, que tienen creencias religiosas distintas a la nuestra".
Un comentario final entre paréntesis: Me conmovió el enaltecedor gesto del presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard al homenajear -al iniciar su disertación en el Poder Legislativo y en Palacio de Gobierno- a los hombres y mujeres que, sumando esfuerzos, voluntades y civismos, trabajaron por nuestros hermanos afectados por los terribles desastres naturales de este año. Es mi genuina aspiración, esperanza y terco anhelo que superemos diferencias, mezquindades y apatías y, por lo tanto, nuestro ADN sea esta hermosa consigna: “Una Sola Fuerza”.
Esta actividad (significa “A ti, Dios”) da inicio a nuestra fiesta nacional. Es un cántico cristiano llamado “Himno Ambrosiano”, en honor a su creador San Ambrosio de Milán (Italia). Su primera celebración fue a pedido del libertador José de San Martín (1821) para bendecir la culminación de la era colonial en territorio peruano. El Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional son los encargados de las composiciones musicales.
También se interpreta la Marcha de Banderas, canto reservado para rendir tributo al presidente constitucional de la república, a la elevación del Santísimo, a la bandera y a los jefes de estado. Esta pieza musical, creada por el compositor filipino José Sabas Libornio Ibarra (1858-1915), se estrenó a la llegada del titular del Poder Ejecutivo a la homilía por la victoria de la Batalla de Ayacucho. El 17 de diciembre de 1897, se expidió la resolución reconociendo su ejecución en todo evento oficial.
Este ceremonial debe respetar el Cuadro General de Precedencias del Estado (2006), a fin de garantizar la correcta ubicación de los asistentes, aunque no siempre estas disposiciones han ameritado su estricta aplicación. Por ejemplo, el presidente Ollanta Humala Tasso (2013) cometió el error -corregido por el personal de protocolo- de sentarse en el lugar asignado a su esposa (el izquierdo visto desde el altar). Éste anécdota, coincidente con el acentuado protagonismo de la primera dama, mereció cáusticas sátiras.
Hace unos días el congresista Carlos Bruce Montes de Oca, expresó en las redes sociales su protesta por haber sido excluido del listado de invitados. En tal sentido, afirmó: “…Es una ceremonia que es parte de las actividades de fiesta patrias del estado. Si no fuera ceremonia del estado tienen derecho a invitar a quien les dé la gana, pero siendo parte de las ceremonias oficiales, ¿Quién decide qué representantes elegidos por el pueblo son elegidos o no? Quizás lo mejor sea que ya deje de ser una ceremonia del estado”. El Arzobispado de Lima indicó que la convocatoria está a cargo de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado del ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quién miente?
De otra parte, el periodista Beto Ortiz manifestó en twitter: “…No queremos curas diciéndole a un estado laico lo que tiene que hacer”, en alusión al habitual sermón del primado. Con cierta resignación estamos acostumbrados a su “mensaje a la nación” formulado con la aparente intención de competir con el jefe de estado y, en consecuencia, influir en los titulares de los medios de comunicación y en los temas de la agenda nacional. Un intenso tratamiento de cápsulas de “ubicaína”, de un millón de miligramos, le podría prescribir el galeno de la agrupación política de su permanente simpatía Alejandro Aguinaga.
Es oportuno recordar que el programa oficial incluye la ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, preparada por las Iglesias Evangélicas. Es un significativo avance en la pluralidad religiosa de un país laico. Si existen dudas, comparto lo expuesto por el jurista Martín Belaunde Moreyra en su artículo “¿El estado peruano es laico?” (2014): “…La República del Perú está constitucionalmente organizada como un estado laico. Hasta el Tribunal Constitucional lo dice en forma tangencial u oficiosa. Su actual presidente, el doctor Oscar Urviola, en reciente libro sobre la libertad religiosa y la jurisprudencia pertinente, menciona los principios de laicidad y de libertad religiosa. Mas, qué se entiende por laico o Estado laico”.
“Se define a Estado laico como aquel independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Así, el Estado Peruano es laico como lo son la inmensa mayoría de los estados del mundo, salvo quizás los que se proclaman islámicos como su razón de ser. En realidad, bajo ese criterio, la República del Perú desde que nació a la vida independiente ha sido un estado laico porque nunca estuvo sometido a la Iglesia Católica, aunque hasta la Constitución de 1979 existía un régimen de vinculación orgánica entre la Iglesia y el Estado. Hoy día el vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica es de naturaleza distinta pero no menos real”.
Al parecer, esto es insuficiente para diversos representantes en el Congreso de la República. Ángel Paconi Mamani del Frente Amplio (2016) ha presentado un proyecto de ley orientado a modificar el artículo 50 de la Constitución Política del Perú que precisa: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas”.
Su propuesta plantea este texto: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado se reconoce como laico y actúa de forma neutral en materia religiosa. El Estado respeta todas las confesiones religiosas”. En la misma dirección apunta la idea legislativa de Marco Arana Zegarra (2017) que sugiere la siguiente redacción: “Dentro de un régimen de igualdad, laicidad y libertad religiosa, el Estado reconoce a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas prestándoles su colaboración de acuerdo a ley. El Estado reconoce el importante rol histórico, cultural y moral de la Iglesia Católica y de otras confesiones en la formación histórica del Perú”. Ambas proposiciones tienen simpatizantes y críticos.
Dejando de lado por un momento lo establecido en nuestra Carta Magna, el primado de la Iglesia Católica personifica a un amplísimo sector de la población -entre el que me incluyo- y tiene derecho a manifestar su parecer acerca de sucesos de concluyente incumbencia nacional. Sin embargo, estimo inadecuado emplear el púlpito eclesiástico para emitir una alocución política. Coincidentemente este personaje guardó soterrado y ambiguo silencio ante los abusos, corruptelas, atropellos y esterilizaciones forzadas de la dictadura de la década de 1990. El “rosario” de su mutismo es tan extenso como la procesión del Señor de los Milagros.
Qué cómodo, incoherente y poco valiente es reprochar, alzar la voz y agraviar en democracia. Tengamos presente sus calificativos a la “ideología de género” y a las damas cuando afirmó: “…Muchas veces las mujeres se ponen como qué en un escaparate, provocando”. Tampoco olvidemos cuando llamó “chilindrina”, a la ex alcaldesa capitalina, Susana Villarán de la Puente. Así sucede en el “reino de perulandia” con un clérigo separado -en una determinación sin precedentes- del equipo de columnistas del diario El Comercio de Lima (2015) por plagiar escritos del Papa Benedicto XVI. Estas son algunas de las pintorescas “credenciales” de quien ostenta la primera supremacía de la Iglesia Católica en el Perú.
Es irrefutable la existencia de un vasto y entendible sentimiento de desagrado hacia la actitud de Juan Luis Cipriani: sus antojadizas intervenciones alejan al pueblo católico de su templo. Su misión apostólica es avivar la reconciliación, el entendimiento, la concertación, fomentar los valores, propalar la paz y la tolerancia e impulsar la convivencia y el amor al prójimo. Por lo tanto, debe soslayar interferir con las competencias de los mandatarios elegidos por el voto popular y considerar las convenientes palabras del Papa Francisco I: “…La libertad religiosa es un derecho fundamental que da forma a nuestro modo de interactuar social y personalmente con nuestros vecinos, que tienen creencias religiosas distintas a la nuestra".
Un comentario final entre paréntesis: Me conmovió el enaltecedor gesto del presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard al homenajear -al iniciar su disertación en el Poder Legislativo y en Palacio de Gobierno- a los hombres y mujeres que, sumando esfuerzos, voluntades y civismos, trabajaron por nuestros hermanos afectados por los terribles desastres naturales de este año. Es mi genuina aspiración, esperanza y terco anhelo que superemos diferencias, mezquindades y apatías y, por lo tanto, nuestro ADN sea esta hermosa consigna: “Una Sola Fuerza”.
sábado, 10 de junio de 2017
¿El protocolo en la graduación universitaria?
Hace algunas semanas asistí a unas cuantas ceremonias de titulación del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL) y quedé complacido al observar una programación distanciada del folklore tan característico en estas actividades. Me pareció una experiencia inspiradora para compartir reflexiones, sugerencias y orientaciones.
Quiero empezar precisando que la sobriedad es sinónimo de elegancia, pertinencia y ponderación a fin de hacer de este acto, de enorme trascendencia para quienes culminan su formación académica, un acaecimiento colmado de una suma de pequeños detalles que brinden esplendor.
Estos eventos tienen ciertas tradiciones como las togas y los birretes, originados en las universidades medievales cuando eran utilizados por profesores y alumnos para abrigarse del frío en las aulas. Lo sensato es que la vestimenta sea acorde a la hora, la ocasión y el lugar. En infinidad de circunstancias la apariencia es variopinta y extravagante. Se observan mujeres recargadas de atuendos inapropiados y hombres con ternos brillosos, pantalones de gabardina, jean, polos, etc. En “perulandia” la incoherencia es frecuente.
Los integrantes de la mesa principal exhibirán camisa blanca y si llevan puesta una toga, el pantalón, los calcetines y los zapatos serán oscuros. Es necesario un vestuario formal, impecable y de probada calidad. El saco siempre estará abotonado -más allá de estar de pie o sentado- y aconsejo lucir una corbata de buena condición. Esquive de seda china de deficiente textura y género.
Por su parte, las invitaciones tienen que considerar la información esencial y entregarse mínimo con 15 días de antelación. Innumerables universidades las confeccionan con un diseño similar al de una pollada y con los tonos de una tarjeta de bingo. Las particularidades de la convocatoria constituyen el “termómetro” del certamen. Siguiendo lo establecido en el protocolo la indumentaria del varón es la única consignada en la esquela y recuerde poner el vocablo correcto en función de lo que ofrezca al concluir el suceso: brindis, coctail, etc. Propongo que los bocaditos no sean comprados al kilo en una panadería de la vuelta de la esquina y sirva un vino de categoría.
Esta solemnidad requiere de un esquema compatible con el protocolo universitario y alejado de actuaciones musicales, coreografías, bailes, recitales, juego de luces, aclamaciones y bombardas de papel picado al estilo de la “hora loca”. Parecerá exagerado este comentario; los videos en las redes sociales acreditan que solo faltan los zancos y el cotillón como para una festividad de año nuevo en un salsodromo. Sin duda, manifestaciones ausentes de sensatez, finesa y buen gusto.
El programa contendrá, únicamente, lo imprescindible. La Academia Diplomática del Perú tiene una presentación que puede ser recogida por cualquier institución deseosa de ostentar prestancia. Su graduación consta de los siguientes momentos: himno nacional, discurso de su rector, palabras de un delegado del alumnado que incluirá una semblanza del personaje cuyo nombre ha adoptado la promoción, distribución de los diplomas a los egresados, entrega de premios a los mejores alumnos, lectura de la resolución ministerial de incorporación al servicio diplomático, juramentación de los nuevos terceros secretarios y disertación del ministro de Relaciones Exteriores. En caso de asistir el jefe de estado, esté hará uso de la palabra al final.
Por inercia se hace, en la mayoría de graduaciones universitarias, un empalagoso y aburrido recuento biográfíco -semejante a una clausura escolar- de cada uno de los egresados mientras caminan a recibir su diploma. De esta manera, la actividad se extiende y pierde majestad. Subsisten pupilos, aunque usted no lo crea, que dedican su licenciatura a sus “padres, abuelos, hermanos, esposas, suegras y mascotas”. Es aconsejable que las autoridades permanezcan paradas durante la entrega de certificados.
La decoración guardará armonía con la gala. Noto escenarios con paños y sillas forradas de blanco, cubre manteles tonalidad oro y letras gigantescas con las siglas de la casa de estudios parecido al ornato de un baby shower. Advierto la aparición desmedida de flores multicolores (éstas deben ser blancas y no se ponen sobre la mesa, sino en los espacios más favorables en el estrado) y adornos con diseños propicios para un desfile de modas. Incluso existen tribunas engalanadas para una fiesta temática. ¡El colmo!
De otra parte, reitero lo expuesto en mi artículo “Importancia del protocolo en los eventos” (2016) en relación al rol del maestro de ceremonias: “…En nuestro medio concurren un abanico innumerable de moderadores con palpable desconocimiento de las mínimas disposiciones protocolares, a pesar de su dilatada experiencia e incluso siendo personas públicas convocadas con asiduidad para estos menesteres. Por ejemplo, acostumbran pedir ‘un voto de aplauso’, ‘saludamos con un fuerte aplauso’, etc. olvidando que las palmas no se solicitan; surgen espontáneamente. Escucho con reincidencia aseverar: ‘A continuación las sagradas notas del himno nacional del Perú. De pie por favor’. Bastaría: ‘Himno nacional del Perú’, es obvio que se entona de pie”. Tampoco se demandan vivas al concluir el himno como por inopia sucede con asidua frecuencia.
“Jamás debe asumir un rol adulón o intentar convertirse en la ‘estrella’ del certamen. Su criolla e improvisada formación, reflejada en reiteradas deficiencias, pueden generar la percepción que tan empañado desempeño es habitual. Debe dominar el uso de tratamientos honoríficos, precedencias y conceptos básicos de ceremonial. No exagero al subrayar la mediocridad de moderadores incapaces de diferenciar un evento institucional con una fiesta infantil. La sobriedad en su atuendo y desenvolvimiento define el estilo”. Existen infinidad de animadores que abruman a cada expositor de elogios, dádivas y títulos. Una muestra errada de extrema exaltación.
Los discursos bajo ninguna consideración pasarán desapercibidos. Aconsejo practicar con prolijidad para prevenir intervenciones deslucidas. Observo a rectores, decanos y graduados carentes de elementos intelectuales que leen sin énfasis y con inadecuada dicción. Se debe rehuir decir: “buenas noches con todas y con todos” (sólo: “buenas noches”) y es excesivo y pegajoso aludir a la totalidad de las autoridades.
Las personas en ocasiones llevan sus alocuciones en hojas sueltas y arrugadas y, además, omiten mencionar a los concurrentes en el orden de precedencias. Por el contrario, lo hacen en la secuencia en el que vienen a su mente sus nombres. Tenga en cuenta que no está obligado a “doctorar” a los nombrados como pasa en “perulandia”. Puede decir “señor” y/o “señora” y punto. No diga “señorita” si desconoce el estado civil de la dama.
El encargado de pronunciar el discurso en representación de su promoción deberá ensayar para detectar deficiencias. Absténgase de hacer referencias personales y familiares que otorguen un sesgo individual a una intervención efectuada por encargo de sus condiscípulos. Me permito insinuar prudencia en las alabanzas, calificaciones y reconocimientos y, especialmente, proceder con circunspección.
En un sinfín de circunstancias oímos decir que el protocolo establece demasiadas rigurosidades y formalismos. Todavía perdura la convicción que tiene solo un ámbito de aplicación en la esfera gubernamental. Éste garantiza el acertado desenvolvimiento de cualquier contingencia social, empresarial y oficial. Dentro de este contexto, es pertinente insertar su discernimiento y manejo en el contexto académico e impedir las descomunales omisiones, estridencias y mediocridades visibles en los centros de educación superior.
Del mismo modo, es palpable su dejadez en entidades de estudios que organizan aparatosas graduaciones atiborradas de orfandad. En tal sentido, coincido con las sencillas declaraciones sobre protocolo del experto español Fernando Fernández: “Es, sobre todo, sentido común. Consiste en aplicar una serie de usos y costumbres, existentes desde hace siglos, y una normativa legislada al respecto. Pero el sentido común soluciona muchos quebraderos de cabeza”.
Quiero empezar precisando que la sobriedad es sinónimo de elegancia, pertinencia y ponderación a fin de hacer de este acto, de enorme trascendencia para quienes culminan su formación académica, un acaecimiento colmado de una suma de pequeños detalles que brinden esplendor.
Estos eventos tienen ciertas tradiciones como las togas y los birretes, originados en las universidades medievales cuando eran utilizados por profesores y alumnos para abrigarse del frío en las aulas. Lo sensato es que la vestimenta sea acorde a la hora, la ocasión y el lugar. En infinidad de circunstancias la apariencia es variopinta y extravagante. Se observan mujeres recargadas de atuendos inapropiados y hombres con ternos brillosos, pantalones de gabardina, jean, polos, etc. En “perulandia” la incoherencia es frecuente.
Los integrantes de la mesa principal exhibirán camisa blanca y si llevan puesta una toga, el pantalón, los calcetines y los zapatos serán oscuros. Es necesario un vestuario formal, impecable y de probada calidad. El saco siempre estará abotonado -más allá de estar de pie o sentado- y aconsejo lucir una corbata de buena condición. Esquive de seda china de deficiente textura y género.
Por su parte, las invitaciones tienen que considerar la información esencial y entregarse mínimo con 15 días de antelación. Innumerables universidades las confeccionan con un diseño similar al de una pollada y con los tonos de una tarjeta de bingo. Las particularidades de la convocatoria constituyen el “termómetro” del certamen. Siguiendo lo establecido en el protocolo la indumentaria del varón es la única consignada en la esquela y recuerde poner el vocablo correcto en función de lo que ofrezca al concluir el suceso: brindis, coctail, etc. Propongo que los bocaditos no sean comprados al kilo en una panadería de la vuelta de la esquina y sirva un vino de categoría.
Esta solemnidad requiere de un esquema compatible con el protocolo universitario y alejado de actuaciones musicales, coreografías, bailes, recitales, juego de luces, aclamaciones y bombardas de papel picado al estilo de la “hora loca”. Parecerá exagerado este comentario; los videos en las redes sociales acreditan que solo faltan los zancos y el cotillón como para una festividad de año nuevo en un salsodromo. Sin duda, manifestaciones ausentes de sensatez, finesa y buen gusto.
El programa contendrá, únicamente, lo imprescindible. La Academia Diplomática del Perú tiene una presentación que puede ser recogida por cualquier institución deseosa de ostentar prestancia. Su graduación consta de los siguientes momentos: himno nacional, discurso de su rector, palabras de un delegado del alumnado que incluirá una semblanza del personaje cuyo nombre ha adoptado la promoción, distribución de los diplomas a los egresados, entrega de premios a los mejores alumnos, lectura de la resolución ministerial de incorporación al servicio diplomático, juramentación de los nuevos terceros secretarios y disertación del ministro de Relaciones Exteriores. En caso de asistir el jefe de estado, esté hará uso de la palabra al final.
Por inercia se hace, en la mayoría de graduaciones universitarias, un empalagoso y aburrido recuento biográfíco -semejante a una clausura escolar- de cada uno de los egresados mientras caminan a recibir su diploma. De esta manera, la actividad se extiende y pierde majestad. Subsisten pupilos, aunque usted no lo crea, que dedican su licenciatura a sus “padres, abuelos, hermanos, esposas, suegras y mascotas”. Es aconsejable que las autoridades permanezcan paradas durante la entrega de certificados.
La decoración guardará armonía con la gala. Noto escenarios con paños y sillas forradas de blanco, cubre manteles tonalidad oro y letras gigantescas con las siglas de la casa de estudios parecido al ornato de un baby shower. Advierto la aparición desmedida de flores multicolores (éstas deben ser blancas y no se ponen sobre la mesa, sino en los espacios más favorables en el estrado) y adornos con diseños propicios para un desfile de modas. Incluso existen tribunas engalanadas para una fiesta temática. ¡El colmo!
De otra parte, reitero lo expuesto en mi artículo “Importancia del protocolo en los eventos” (2016) en relación al rol del maestro de ceremonias: “…En nuestro medio concurren un abanico innumerable de moderadores con palpable desconocimiento de las mínimas disposiciones protocolares, a pesar de su dilatada experiencia e incluso siendo personas públicas convocadas con asiduidad para estos menesteres. Por ejemplo, acostumbran pedir ‘un voto de aplauso’, ‘saludamos con un fuerte aplauso’, etc. olvidando que las palmas no se solicitan; surgen espontáneamente. Escucho con reincidencia aseverar: ‘A continuación las sagradas notas del himno nacional del Perú. De pie por favor’. Bastaría: ‘Himno nacional del Perú’, es obvio que se entona de pie”. Tampoco se demandan vivas al concluir el himno como por inopia sucede con asidua frecuencia.
“Jamás debe asumir un rol adulón o intentar convertirse en la ‘estrella’ del certamen. Su criolla e improvisada formación, reflejada en reiteradas deficiencias, pueden generar la percepción que tan empañado desempeño es habitual. Debe dominar el uso de tratamientos honoríficos, precedencias y conceptos básicos de ceremonial. No exagero al subrayar la mediocridad de moderadores incapaces de diferenciar un evento institucional con una fiesta infantil. La sobriedad en su atuendo y desenvolvimiento define el estilo”. Existen infinidad de animadores que abruman a cada expositor de elogios, dádivas y títulos. Una muestra errada de extrema exaltación.
Los discursos bajo ninguna consideración pasarán desapercibidos. Aconsejo practicar con prolijidad para prevenir intervenciones deslucidas. Observo a rectores, decanos y graduados carentes de elementos intelectuales que leen sin énfasis y con inadecuada dicción. Se debe rehuir decir: “buenas noches con todas y con todos” (sólo: “buenas noches”) y es excesivo y pegajoso aludir a la totalidad de las autoridades.
Las personas en ocasiones llevan sus alocuciones en hojas sueltas y arrugadas y, además, omiten mencionar a los concurrentes en el orden de precedencias. Por el contrario, lo hacen en la secuencia en el que vienen a su mente sus nombres. Tenga en cuenta que no está obligado a “doctorar” a los nombrados como pasa en “perulandia”. Puede decir “señor” y/o “señora” y punto. No diga “señorita” si desconoce el estado civil de la dama.
El encargado de pronunciar el discurso en representación de su promoción deberá ensayar para detectar deficiencias. Absténgase de hacer referencias personales y familiares que otorguen un sesgo individual a una intervención efectuada por encargo de sus condiscípulos. Me permito insinuar prudencia en las alabanzas, calificaciones y reconocimientos y, especialmente, proceder con circunspección.
En un sinfín de circunstancias oímos decir que el protocolo establece demasiadas rigurosidades y formalismos. Todavía perdura la convicción que tiene solo un ámbito de aplicación en la esfera gubernamental. Éste garantiza el acertado desenvolvimiento de cualquier contingencia social, empresarial y oficial. Dentro de este contexto, es pertinente insertar su discernimiento y manejo en el contexto académico e impedir las descomunales omisiones, estridencias y mediocridades visibles en los centros de educación superior.
Del mismo modo, es palpable su dejadez en entidades de estudios que organizan aparatosas graduaciones atiborradas de orfandad. En tal sentido, coincido con las sencillas declaraciones sobre protocolo del experto español Fernando Fernández: “Es, sobre todo, sentido común. Consiste en aplicar una serie de usos y costumbres, existentes desde hace siglos, y una normativa legislada al respecto. Pero el sentido común soluciona muchos quebraderos de cabeza”.
domingo, 9 de abril de 2017
La Marcha de Banderas
Quiero compartir un recuento de los orígenes de esta imponente pieza cuyos entretelones debemos valorar a fin de afianzar sentimientos de adhesión colectiva, tan ausentes en el reino de “perulandia” y que nos incumbe cultivar a partir de comenzar a apreciar las palabras del sabio italiano Antonio Raimondi: “En el libro del destino del Perú, está escrito un porvenir grandioso”.
Su creador es José Sabas Libornio Ibarra (1858-1915), un músico que vino a nuestro país, como muchos otros migrantes, procedente de Manila en 1885. A petición del dignatario Nicolás de Piérola compuso la Marcha de Banderas. La partitura pertenece al hermano Ludovico María, director del colegio La Salle.
La obra de este genial artista consta de 598 partituras que se atesoran en el Centro de Estudios Histórico Militares del Perú. Asimismo, condujo la Banda Cívica de España en Manila y la Banda del Séptimo Regimiento de España y, además, produjo incontables valses, polcas y representativas sonatas como: Estado Mayor, Séptimo de Línea, Escuadra Peruana, Coronel La Puente, El Morro, Huamachuco, Mi Patria y Mi Bandera y la Marcha Fúnebre Candamo.
Según refiere el recordado comunicador Manuel Acosta Ojeda (1930-2015), el intérprete y el presidente coincidieron en un Te Deum en honor a la Patrona de las Armas de la República, Virgen de la Merced, en la Iglesia de La Merced. Al finalizar el mandatario lo felicitó y el filipino aprovechó para decirle: "Excelencia: el himno nacional está siendo usado muy indiscriminadamente, conviene convocar para crear una marcha para rendir honores a la bandera y para que sea ejecutada en todos los actos oficiales. El jefe del estado le respondió: ‘Maestro, usted tiene la palabra’".
Se estrenó este tema a la llegada del titular del Poder Ejecutivo a la homilía por el día de la victoria de la Batalla de Ayacucho. Una semana más tarde, el 17 de diciembre de 1897, fue expedida la resolución reconociendo su ejecución en todo evento oficial. En el compendio de dispositivos legales figura el siguiente precepto: "Aceptase la Nueva Marcha, que para los honores de la Bandera Nacional, propone el Director de Bandas del Ejército don José S. Libornio Ibarra; cuya Marcha será la única que se use, en lo sucesivo, para dichos actos”.
En el primer gobierno de Augusto B. Leguía (1908-1912), su denominación cambio a Marcha de las Banderas y se emplearía para anunciar el arribo y retiro del presidente de la república, la elevación de la Sagrada Hostia -en las ceremonias religiosas oficiales- y el izamiento de la bandera en cuarteles, buques de la armada, puestos de frontera y centros de enseñanza.
El Decreto Supremo Nro. 096-2005-RE titulado “El Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional”, señala: “…la ejecución de la Marcha de Banderas estará reservada a los honores que se le rinde al presidente constitucional de la república, la elevación del Santísimo, la bandera nacional y a los jefes de estado o de gobiernos extranjeros”. La citada norma establece que “cuando correspondan, los honores militares se rendirán únicamente entre las ocho (08.00) horas y las dieciocho (18.00) horas, lapso durante el cual permanecerá izado el pabellón nacional”.
Una muestra de los incontables desatinos en su aplicación se evidenció en la toma de posesión del alcalde de la “Ciudad de los Reyes”, Luis Castañeda Lossio (enero 1 de 2015). Algún improvisado y confundido adulador del área de protocolo -que alucinó al líder de Solidaridad Nacional asumiendo la presidencia de la república- dispuso su entonación al irrumpir el electo burgomaestre en el Teatro Municipal de Lima.
Este despropósito fue la primigenia torpeza de las innumerables que caracterizan la oscura, sectaria e intolerante dirección edil del experto en puentes colapsados. Por fortuna los músicos no lucían chalecos amarillos con el lema “Construyendo”. Tengamos presente que el protocolo implica guardar las formas y el respeto al semejante: cualidades enmudecidas -y sólidas como el cemento de sus cuestionadas edificaciones- en el político contemporáneo que, probablemente, mejor encarna la criolla y resignada frase “roba pero hace obra”.
Esta composición tiene un simbolismo imposible de omitir. De allí que deseo transcribir el relatado de Guillermo Thorndike expuesto en su libro “La revolución imposible” (1988), en relación al tributo rendido en la primera gestión de Alan García Pérez (1985-1990), al recibir en Palacio de Gobierno a la viuda del ex presidente chileno Salvador Allende, Hortensia Bussi: “…La banda de músicos saludó a García con la Marcha de Banderas. Tan pronto se apartó la limusina de la casa militar, el presidente avanzó con la señora Allende hasta detenerse en el centro del patio. Se escucharon entonces los himnos de Chile y Perú. Escoltados por el general Silva y el jefe del regimiento pasaron revista a la tropa”…“Pero presidente, me dispensa usted honores de jefe de estado, dijo la viuda de Salvador Allende. El general Silva mantenía los ojos en un remoto horizonte. Es que la estoy recibiendo a usted y también a don Chicho (en alusión al líder de la Unidad Popular) contestó con una sonrisa”.
Al retornar la democracia al vecino país del sur, el dirigente del Partido Aprista Peruano tuvo el gesto enaltecedor de acudir a la asunción de Patricio Aylwin Azócar al día siguiente de la ceremonia de investidura (marzo 11 de 1990), con la finalidad de eludir saludar al sórdido dictador saliente. Sin duda, un coherente mensaje político llevado acabo sin alterar, ni dejar de cumplir el correcto proceder protocolar.
De otro lado, sugiero a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado de la Cancillería impartir programas de capacitación a los medios de comunicación que incluyan la función de esta majestuosa marcha. En ocasiones los periodistas ofrecen información inexacta. Por ejemplo, en la visita de los reyes de España (2008) una despistada locutora de televisión refirió que al acceder los monarcas a la Plaza de Armas -camino a la Casa de Pizarro- lo hacían acompañados del himno patrio. En realidad se trataba de la Marcha de Banderas.
Una vez más, reitero: este tradicional fragmento sonoro está reserva para las solemnidades instituidas en el ceremonial. A los encargados de protocolo de las variadas entidades públicas les incumbe estar al tanto de sus pormenores y, de esta forma, evitar su arbitrario uso. Su hermosa letra es un canto de orgullo, esperanza y amor nacional.
Su creador es José Sabas Libornio Ibarra (1858-1915), un músico que vino a nuestro país, como muchos otros migrantes, procedente de Manila en 1885. A petición del dignatario Nicolás de Piérola compuso la Marcha de Banderas. La partitura pertenece al hermano Ludovico María, director del colegio La Salle.
La obra de este genial artista consta de 598 partituras que se atesoran en el Centro de Estudios Histórico Militares del Perú. Asimismo, condujo la Banda Cívica de España en Manila y la Banda del Séptimo Regimiento de España y, además, produjo incontables valses, polcas y representativas sonatas como: Estado Mayor, Séptimo de Línea, Escuadra Peruana, Coronel La Puente, El Morro, Huamachuco, Mi Patria y Mi Bandera y la Marcha Fúnebre Candamo.
Según refiere el recordado comunicador Manuel Acosta Ojeda (1930-2015), el intérprete y el presidente coincidieron en un Te Deum en honor a la Patrona de las Armas de la República, Virgen de la Merced, en la Iglesia de La Merced. Al finalizar el mandatario lo felicitó y el filipino aprovechó para decirle: "Excelencia: el himno nacional está siendo usado muy indiscriminadamente, conviene convocar para crear una marcha para rendir honores a la bandera y para que sea ejecutada en todos los actos oficiales. El jefe del estado le respondió: ‘Maestro, usted tiene la palabra’".
Se estrenó este tema a la llegada del titular del Poder Ejecutivo a la homilía por el día de la victoria de la Batalla de Ayacucho. Una semana más tarde, el 17 de diciembre de 1897, fue expedida la resolución reconociendo su ejecución en todo evento oficial. En el compendio de dispositivos legales figura el siguiente precepto: "Aceptase la Nueva Marcha, que para los honores de la Bandera Nacional, propone el Director de Bandas del Ejército don José S. Libornio Ibarra; cuya Marcha será la única que se use, en lo sucesivo, para dichos actos”.
En el primer gobierno de Augusto B. Leguía (1908-1912), su denominación cambio a Marcha de las Banderas y se emplearía para anunciar el arribo y retiro del presidente de la república, la elevación de la Sagrada Hostia -en las ceremonias religiosas oficiales- y el izamiento de la bandera en cuarteles, buques de la armada, puestos de frontera y centros de enseñanza.
El Decreto Supremo Nro. 096-2005-RE titulado “El Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional”, señala: “…la ejecución de la Marcha de Banderas estará reservada a los honores que se le rinde al presidente constitucional de la república, la elevación del Santísimo, la bandera nacional y a los jefes de estado o de gobiernos extranjeros”. La citada norma establece que “cuando correspondan, los honores militares se rendirán únicamente entre las ocho (08.00) horas y las dieciocho (18.00) horas, lapso durante el cual permanecerá izado el pabellón nacional”.
Una muestra de los incontables desatinos en su aplicación se evidenció en la toma de posesión del alcalde de la “Ciudad de los Reyes”, Luis Castañeda Lossio (enero 1 de 2015). Algún improvisado y confundido adulador del área de protocolo -que alucinó al líder de Solidaridad Nacional asumiendo la presidencia de la república- dispuso su entonación al irrumpir el electo burgomaestre en el Teatro Municipal de Lima.
Este despropósito fue la primigenia torpeza de las innumerables que caracterizan la oscura, sectaria e intolerante dirección edil del experto en puentes colapsados. Por fortuna los músicos no lucían chalecos amarillos con el lema “Construyendo”. Tengamos presente que el protocolo implica guardar las formas y el respeto al semejante: cualidades enmudecidas -y sólidas como el cemento de sus cuestionadas edificaciones- en el político contemporáneo que, probablemente, mejor encarna la criolla y resignada frase “roba pero hace obra”.
Esta composición tiene un simbolismo imposible de omitir. De allí que deseo transcribir el relatado de Guillermo Thorndike expuesto en su libro “La revolución imposible” (1988), en relación al tributo rendido en la primera gestión de Alan García Pérez (1985-1990), al recibir en Palacio de Gobierno a la viuda del ex presidente chileno Salvador Allende, Hortensia Bussi: “…La banda de músicos saludó a García con la Marcha de Banderas. Tan pronto se apartó la limusina de la casa militar, el presidente avanzó con la señora Allende hasta detenerse en el centro del patio. Se escucharon entonces los himnos de Chile y Perú. Escoltados por el general Silva y el jefe del regimiento pasaron revista a la tropa”…“Pero presidente, me dispensa usted honores de jefe de estado, dijo la viuda de Salvador Allende. El general Silva mantenía los ojos en un remoto horizonte. Es que la estoy recibiendo a usted y también a don Chicho (en alusión al líder de la Unidad Popular) contestó con una sonrisa”.
Al retornar la democracia al vecino país del sur, el dirigente del Partido Aprista Peruano tuvo el gesto enaltecedor de acudir a la asunción de Patricio Aylwin Azócar al día siguiente de la ceremonia de investidura (marzo 11 de 1990), con la finalidad de eludir saludar al sórdido dictador saliente. Sin duda, un coherente mensaje político llevado acabo sin alterar, ni dejar de cumplir el correcto proceder protocolar.
De otro lado, sugiero a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado de la Cancillería impartir programas de capacitación a los medios de comunicación que incluyan la función de esta majestuosa marcha. En ocasiones los periodistas ofrecen información inexacta. Por ejemplo, en la visita de los reyes de España (2008) una despistada locutora de televisión refirió que al acceder los monarcas a la Plaza de Armas -camino a la Casa de Pizarro- lo hacían acompañados del himno patrio. En realidad se trataba de la Marcha de Banderas.
Una vez más, reitero: este tradicional fragmento sonoro está reserva para las solemnidades instituidas en el ceremonial. A los encargados de protocolo de las variadas entidades públicas les incumbe estar al tanto de sus pormenores y, de esta forma, evitar su arbitrario uso. Su hermosa letra es un canto de orgullo, esperanza y amor nacional.
Los “cinco tenedores” de la atención al cliente
En ocasiones el servicio de un restaurante es discordante con la calidad de la comida y, por lo tanto, puede ser un factor concluyente en el descontento del consumidor y en su ausencia de fidelidad. La excelencia de lo ofrecido en la carta ha dejado de ser el único componente determinante en la aceptación del público.
El periodista cordobés Alfredo Romero en su ensayo “Atención al cliente en restaurantes (II). Llegada del cliente y gestión lista de espera”, asevera: “…La satisfacción del cliente vendrá derivada de la percepción que se tenga durante la visita al restaurante, desde su primer contacto hasta su salida. Durante su estancia ha habido muchas interacciones con el entorno que le ha permitido procesar toda la información recibida y formarse una opinión sobre nuestro establecimiento. Es por ello que sería fundamental para incrementar la satisfacción de un cliente analizar cuáles son los procesos más importantes de estímulos recibidos durante su estancia. En cada uno de estos procesos el cliente recopilará datos del entorno y especialmente de las personas que se encuentren interactuando con él. En líneas generales podríamos encontrar que los puntos de interacción más importantes con los clientes son la recepción de cliente, la comanda del servicio y por último la entrega de la cuenta y la recopilación de opiniones sobre el propio establecimiento”.
Seguidamente, deseo analizar unas cuantas orientaciones encaminadas a perfeccionar la relación con el comensal. Primero: proporcione calidez, amabilidad y tenga en cuenta la eficacia de saludar, dar la bienvenida, presentarse y exhibir afabilidad. Muestre una actitud servicial, sincera y deferente. Sonría con espontaneidad y desarrolle un guión, previamente evaluado, conducente a infundir una primera buena impresión y zanjar improvisaciones.
Hágalo sentir trascendental a través de un sinnúmero de detalles encauzados a este propósito, como acompañarlo a elegir la mesa adecuada y ayudar a sentarse a la dama y personas mayores. Al enseñar la lista es pertinente decir las promociones, especialidades o indicaciones de interés. No manifieste apresuramiento, ni la intención de culminar la atención con inmediatez.
Segundo: el grado de pulcritud del establecimiento se aprecia en los baños y la cocina. De allí que, estos dos ambientes y el comedor deben lucir aseados e impecables. La limpieza debe proyectarse, con similar esmero, en el personal sin distinción de jerarquías o espacios de labores. No desatienda el estado del cabello, las uñas, el uniforme, los zapatos, el cuello de la camisa, etc.
Tercero: la buena atención -incluyendo la rapidez, hospitalidad y adecuada información a sus incertidumbres- es imprescindible. Si el platillo va a demorar, es apropiado advertirlo. Los tiempos en un restaurante de menús ejecutivos varían de aquellos gourmet que atienden familias. En el primero, el comensal tiene un limitado período asignado para su almuerzo; en el segundo, busca agradables meriendas y compartir momentos placenteros en grupo.
Cuarto: llevar acabo programas de capacitación, motivación e incentivos, fomentará una briosa atmósfera laboral a fin de lograr una beneficiosa reciprocidad interpersonal en la empresa. La idoneidad de la atención refleja organización y profesionalismo y, además, evidencia la preparación de sus colaboradores. Un equipo humano pro activo será capaz de anticiparse a los requerimientos del consumidor y prestará un prodigioso asesoramiento en la elección del menú. Además, estará en condiciones de responder detalladamente las más acuciosas interrogantes.
Quinto: la empatía es primordial en el trato con el público. Es decir, apostarse en el lugar del consumidor es un primer paso para detectar deficiencias y aplicar correctivos. Si existen reproches canalícelos con discreción y maneje el autocontrol emocional y la tolerancia. Deben definirse las compensaciones de cortesía que se brindarán cuando se produzca una omisión o falla. Al mismo tiempo de reconocer el error y dar excusas.
Es propicio acercarse con el formulario de la encuesta al terminar el servicio. A mi parecer, es mejor que ésta sea realizada por un personal distinto al que lo atendió y así existirá mayor libertad en la clientela para opinar sobre el manjar y la atención brindada. Dentro de este contexto, la conexión mediante el mundo virtual facilitará crear una base de datos, atraer sus percepciones, enviarle novedades, ofertas, saludos en ciertas efemérides y captar nuevos interesados. Es un medio ágil, dinámico, económico y que posibilita interactuar.
De otra parte, dominar la etiqueta social otorgará mayor prestancia. A continuación mis aportes: los cubiertos y el plato base estarán ubicados a dos dedos del borde la mesa; ponga en la fuente la cuchara de servir a la derecha y el tenedor a la izquierda de ésta; el mesero coloca y retira el plato por la derecha y sitúa el limpio por la izquierda; la botella de vino se cubrirá con una servilleta para impedir que gotee; si el mozo lleva la bandeja para que cada comensal se sirva o para él servir, lo hará por la izquierda; antes de traer el postre, se saca el salero, el pimentero y la vajilla de pan; primero se reparte a las damas, en último lugar a la anfitriona, luego a los caballeros y, finalmente, al anfitrión.
Unas sugerencias más: el empleado eludirá decir “provecho” y/o “servido”, como por error aún se suscita incluso en restaurantes de cinco tenedores; las copas o vasos estarán ubicadas a la derecha: se ponen, llenan y apartan por ese lado; sucede lo opuesto con el platillo de pan; nunca pondrá montadientes; absténgase de entregar la cuenta anunciando el monto a pagar; soslaye cruzar los brazos para ofrecer o recoger algo: hágalo por la posición correcta. El camarero invariablemente estará atento a las posibles exigencias del cliente.
Asimismo, quiero añadir unos tips de utilidad para el comensal en su nexo con el mesero: esquive estirar el brazo y llamarlo de modo altisonante; si tiene una reclamación recurra a la cordura y la ponderación; evite desplegar extensas pláticas que perjudiquen el trabajo de este servidor; no está obligado a decir “gracias” cada vez que lo atiende, si al culminar el servicio; prescinda tutearlo o hacerlo sentir maltratado; condúzcase en todo momento con respeto y consideración; eluda efectuar preguntas personales, indiscretas o ajenas a la asistencia que presta; deje una propina concordante con la diligencia ofrecida. Olvidaba un detalle adicional: el encargado de llamarlo será el varón.
Para concluir, recuerde: cada cliente es una oportunidad, un futuro aliado y un prójimo con sentimientos y expectativas que usted debe poseer la inteligencia y pericia de retribuir. No releguemos la sabia expresión del escritor escocés Nelson Boswell: “Siempre dale al cliente más de lo que espera”.
El periodista cordobés Alfredo Romero en su ensayo “Atención al cliente en restaurantes (II). Llegada del cliente y gestión lista de espera”, asevera: “…La satisfacción del cliente vendrá derivada de la percepción que se tenga durante la visita al restaurante, desde su primer contacto hasta su salida. Durante su estancia ha habido muchas interacciones con el entorno que le ha permitido procesar toda la información recibida y formarse una opinión sobre nuestro establecimiento. Es por ello que sería fundamental para incrementar la satisfacción de un cliente analizar cuáles son los procesos más importantes de estímulos recibidos durante su estancia. En cada uno de estos procesos el cliente recopilará datos del entorno y especialmente de las personas que se encuentren interactuando con él. En líneas generales podríamos encontrar que los puntos de interacción más importantes con los clientes son la recepción de cliente, la comanda del servicio y por último la entrega de la cuenta y la recopilación de opiniones sobre el propio establecimiento”.
Seguidamente, deseo analizar unas cuantas orientaciones encaminadas a perfeccionar la relación con el comensal. Primero: proporcione calidez, amabilidad y tenga en cuenta la eficacia de saludar, dar la bienvenida, presentarse y exhibir afabilidad. Muestre una actitud servicial, sincera y deferente. Sonría con espontaneidad y desarrolle un guión, previamente evaluado, conducente a infundir una primera buena impresión y zanjar improvisaciones.
Hágalo sentir trascendental a través de un sinnúmero de detalles encauzados a este propósito, como acompañarlo a elegir la mesa adecuada y ayudar a sentarse a la dama y personas mayores. Al enseñar la lista es pertinente decir las promociones, especialidades o indicaciones de interés. No manifieste apresuramiento, ni la intención de culminar la atención con inmediatez.
Segundo: el grado de pulcritud del establecimiento se aprecia en los baños y la cocina. De allí que, estos dos ambientes y el comedor deben lucir aseados e impecables. La limpieza debe proyectarse, con similar esmero, en el personal sin distinción de jerarquías o espacios de labores. No desatienda el estado del cabello, las uñas, el uniforme, los zapatos, el cuello de la camisa, etc.
Tercero: la buena atención -incluyendo la rapidez, hospitalidad y adecuada información a sus incertidumbres- es imprescindible. Si el platillo va a demorar, es apropiado advertirlo. Los tiempos en un restaurante de menús ejecutivos varían de aquellos gourmet que atienden familias. En el primero, el comensal tiene un limitado período asignado para su almuerzo; en el segundo, busca agradables meriendas y compartir momentos placenteros en grupo.
Cuarto: llevar acabo programas de capacitación, motivación e incentivos, fomentará una briosa atmósfera laboral a fin de lograr una beneficiosa reciprocidad interpersonal en la empresa. La idoneidad de la atención refleja organización y profesionalismo y, además, evidencia la preparación de sus colaboradores. Un equipo humano pro activo será capaz de anticiparse a los requerimientos del consumidor y prestará un prodigioso asesoramiento en la elección del menú. Además, estará en condiciones de responder detalladamente las más acuciosas interrogantes.
Quinto: la empatía es primordial en el trato con el público. Es decir, apostarse en el lugar del consumidor es un primer paso para detectar deficiencias y aplicar correctivos. Si existen reproches canalícelos con discreción y maneje el autocontrol emocional y la tolerancia. Deben definirse las compensaciones de cortesía que se brindarán cuando se produzca una omisión o falla. Al mismo tiempo de reconocer el error y dar excusas.
Es propicio acercarse con el formulario de la encuesta al terminar el servicio. A mi parecer, es mejor que ésta sea realizada por un personal distinto al que lo atendió y así existirá mayor libertad en la clientela para opinar sobre el manjar y la atención brindada. Dentro de este contexto, la conexión mediante el mundo virtual facilitará crear una base de datos, atraer sus percepciones, enviarle novedades, ofertas, saludos en ciertas efemérides y captar nuevos interesados. Es un medio ágil, dinámico, económico y que posibilita interactuar.
De otra parte, dominar la etiqueta social otorgará mayor prestancia. A continuación mis aportes: los cubiertos y el plato base estarán ubicados a dos dedos del borde la mesa; ponga en la fuente la cuchara de servir a la derecha y el tenedor a la izquierda de ésta; el mesero coloca y retira el plato por la derecha y sitúa el limpio por la izquierda; la botella de vino se cubrirá con una servilleta para impedir que gotee; si el mozo lleva la bandeja para que cada comensal se sirva o para él servir, lo hará por la izquierda; antes de traer el postre, se saca el salero, el pimentero y la vajilla de pan; primero se reparte a las damas, en último lugar a la anfitriona, luego a los caballeros y, finalmente, al anfitrión.
Unas sugerencias más: el empleado eludirá decir “provecho” y/o “servido”, como por error aún se suscita incluso en restaurantes de cinco tenedores; las copas o vasos estarán ubicadas a la derecha: se ponen, llenan y apartan por ese lado; sucede lo opuesto con el platillo de pan; nunca pondrá montadientes; absténgase de entregar la cuenta anunciando el monto a pagar; soslaye cruzar los brazos para ofrecer o recoger algo: hágalo por la posición correcta. El camarero invariablemente estará atento a las posibles exigencias del cliente.
Asimismo, quiero añadir unos tips de utilidad para el comensal en su nexo con el mesero: esquive estirar el brazo y llamarlo de modo altisonante; si tiene una reclamación recurra a la cordura y la ponderación; evite desplegar extensas pláticas que perjudiquen el trabajo de este servidor; no está obligado a decir “gracias” cada vez que lo atiende, si al culminar el servicio; prescinda tutearlo o hacerlo sentir maltratado; condúzcase en todo momento con respeto y consideración; eluda efectuar preguntas personales, indiscretas o ajenas a la asistencia que presta; deje una propina concordante con la diligencia ofrecida. Olvidaba un detalle adicional: el encargado de llamarlo será el varón.
Para concluir, recuerde: cada cliente es una oportunidad, un futuro aliado y un prójimo con sentimientos y expectativas que usted debe poseer la inteligencia y pericia de retribuir. No releguemos la sabia expresión del escritor escocés Nelson Boswell: “Siempre dale al cliente más de lo que espera”.
Protocolo en la boda: Sí, acepto!
Los preparativos para una boda religiosa demandan un conjunto extraordinario de detalles, delicadezas y, además, deben considerarse diversas pautas con la finalidad de asegurar su éxito. En este contexto, el protocolo social cumple un rol invalorable, acertado y eficaz.
Un primer paso consiste en elaborar con antelación y detenimiento la lista de invitados. Si obvia organizar un registro pormenorizado, corre el riesgo de disponer un número inexacto de tarjetas e incluso puede olvidar a personas afines. Soslaye convocar solo por compromiso. Recuerde: no tiene la obligación de incluir a quien no desea.
Las invitaciones son la “carta de presentación” de la actividad. Emplee un color sobrio (blanco o marfil), eluda diseños saturados de dibujos, tonos exagerados y extravagancias. Deben contener el nombre y apellido apropiado del destinatario y serán entregadas con 30 días de anticipación. Un aporte importante: no requiere colocar el afamado enunciado “hora exacta”, como sucede en “perulandia”. El protocolo exige que la ceremonia empiece a la hora indicada.
Otro aspecto inadvertido es su redacción. Sea ponderado, original y descarte imitar los deficientes contenidos atiborrados de errores. Use expresiones atinadas y si desea consulte a un corrector de texto. En ocasiones leemos en la lado inferior: “Después de la ceremonia sírvase pasar a los salones de la iglesia”. Más acertada sería la siguiente inscripción: “Brindis, salón de la iglesia”. Punto!
En relación a la vestimenta es oportuno estipular que “elegante” deriva de “saber elegir”. Recomiendo escoger el vestuario acorde a la edad, las características físicas, la hora, el clima y el evento. Cuide los escotes, las transparencias y las espaldas descubiertas. La discreción es sinónimo de buen gusto: las damas pueden ponerse un traje corto o un vestido de cóctel y los hombres un terno oscuro y camisa blanca.
Los novios deben marcar la diferencia y exhibir una ropa acorde a tan solemne coyuntura. Salvo que se realicen unas nupcias originales, el atuendo seguirá una línea tradicional: camisa blanca -mejor de doble puño y cuello sin ningún tipo de botón o pasador- y una corbata de color clásico. Los zapatos apropiados son los de cordones.
El padre vestirá con la misma gala que el novio, más allá que sea el padrino. La madre se pondrá un atavío por debajo de la rodilla de manga tres cuartos o larga. Los testigos usarán igual etiqueta que el novio o algo inferior, pero nunca superior. Por ejemplo, si el futuro esposo luce una prenda clásica los testigos no deberían ir con chaqué.
Es imperioso ensayar el enlace matrimonial a fin de sortear los comunes deslices que deslucen esta conmemoración. Es conveniente estar al tanto de las precedencias: la prometida irá en el automóvil en el asiento posterior a la derecha, ingresará al templo por la derecha, los sacos de los varones permanecerán abotonados, los encargados de la primera y segunda lectura, del salmo responsorial y de las peticiones deben tener buena dicción, leer con fluidez y sacudirse de temores que desluzcan sus intervenciones.
Al irrumpir en la iglesia no haga sonar los tacos, jamás lleve las manos en los bolsillos, tampoco corra como si estuviera arribando a una función cinematográfica. Los invitados de la novia se ubicarán en las bancas del lado izquierda, mirando hacia al altar y los del novio en la derecha. Si llega tardíamente, propongo prescindir hacerse notar caminando hasta las primeras filas. Aplique el sentido común y no acuda con recién nacidos o niños. Apague su celular, esquive tomar selfies y actúe con circunspensión. Tenga presente: está concurriendo a un lugar de oración.
En consecuencia, considero trascendental referirme a la conducta en el templo. Para lo cual, reitero lo comentado en mi artículo “¿Sabe usted comportarse en la iglesia?”: “…Para empezar a la Casa del Señor se ingresa y permanece en silencio antes y durante la liturgia. No es correcto saludar a creyentes conocidos, hablar por teléfono, ver sus mensajes de texto, voltear a mirar el coro, conversar mientras llegan los concurrentes, cruzar las piernas, masticar chicle, asumir una actitud con poca observancia, entre otros ‘habituales’ e indecorosos gestos”. “…Si se incorpora mientras se está en las lecturas espere en la entrada. Puede buscar asiento durante el salmo responsorial cantado o la aclamación del evangelio. Los pasillos laterales serán utilizados en estos momentos para no distraer. Los menores siempre se sentarán con sus padres o adultos a fin de aprender cómo participar”.
Es irrespetuoso -como sucede con asiduidad en “perulandia”- que concluida la ceremonia se omitan los saludos en los recintos de la iglesia y, únicamente, ciertos invitados sean convocados a la fiesta. ¿Cómo hacen los demás para felicitar a los nuevos esposos? ¿Se ha puesto a pensar en este disparate? En ciertas oportunidades he recibido este tipo inconcebible de convocatorias.
La invitación para la festividad posterior al casamiento estará adjunta al parte matrimonial y puede poner en una hoja un plano para hacer accesible su ubicación. Prescinda emplear la palabra “recepción”. Ésta es ofrecida solo por autoridades gubernamentales y diplomáticas. Sitúe el vocablo preciso en función de la velada que haya planeado: almuerzo, comida, cena, brindis, coctail, según sea el caso. Decline usar el término que le parezca más refinado. En la mesa principal, según el criterio de los recién casados, se sentarán los progenitores y padrinos, pero no juntos. Propongo intercambiar a los participantes en varias mesas con el afán de propiciar su combinación y evitar la formación de sectas o grupitos como acontece en “perulandia”, en donde la precaria habilidad social y la escasa relación interpersonal son el “pan nuestro de cada día”. No coloquen las señoras sus carteras en los asientos vacíos para reservar espacio a su amiga o familiar. Demuestre su seguridad personal, su manejo de elementales cánones de educación y, además, que no está infectado con el síndrome de “chuncholandia”. Para ello, los comensales se fijarán en el rótulo apostado en su ubicación.
Las mesas recomendadas son las redondas: posibilita que los presentes se vean, disimula las precedencias y beneficia las conversaciones colectivas. No instale aparatos florales exuberantes que obstruyan la mirada entre los asistentes. Si tiene agasajados altisonantes dispérselos e intégrelos con hombres y mujeres de una conducta mesurada. De esta manera, el impertinente quedará neutralizado.
Cuando arriban los novios a la fiesta prescinda saludos, besos y abrazos. Eso se dejará para después de comer. Una vez que están servidos los platos de los novios y empiezan a comer, se da por comenzado el convite. Se principia a merendar cuando todos los platillos de nuestra mesa han sido distribuidos. El banquete termina con el postre y con el corte del pastel por parte de los desposados, seguido de un brindis. Los contrayentes suelen recorrer las mesas para charlar y fotografiarse. El baile lo abren ellos, seguidos por los padrinos y luego intercambian parejas.
Si se tiene previsto algunas palabras debe hacerse de una forma amena y retraerse de extensas intervenciones: es suficiente dos o tres minutos. Es común que hablen los padrinos -los dos o uno de ellos- y uno de los recién casados. Se suele reconocer a los concurrentes por haberles acompañado en ese día tan importante en sus vidas. Nada más!
Es aconsejable disculparse en caso de estar imposibilitado de asistir al matrimonio. Puede enviar una comunicación con un aparato floral. También, es agradable formular una invitación a los novios a su retorno de la luna de miel. Será entendido como un gesto afable y explícito de su delicadeza. Transmitir sus excusas muestra su deferencia y cortesía. Por desgracia, cada vez es más escasa esta muestra de refinamiento que, sin ambigüedades, se encuentra camino a la extinción en una colectividad atestada de desidias y tosquedades.
Un detalle enaltecedor venido a menos en “perulandia” es el agradecimiento. Los esposos -a través de una esquela- darán las gracias por los obsequios, mensajes y flores recibidas. Agradecer dignifica, estimula y ennoblece. Felices y unidos “hasta que la muerte nos separe”.
Un primer paso consiste en elaborar con antelación y detenimiento la lista de invitados. Si obvia organizar un registro pormenorizado, corre el riesgo de disponer un número inexacto de tarjetas e incluso puede olvidar a personas afines. Soslaye convocar solo por compromiso. Recuerde: no tiene la obligación de incluir a quien no desea.
Las invitaciones son la “carta de presentación” de la actividad. Emplee un color sobrio (blanco o marfil), eluda diseños saturados de dibujos, tonos exagerados y extravagancias. Deben contener el nombre y apellido apropiado del destinatario y serán entregadas con 30 días de anticipación. Un aporte importante: no requiere colocar el afamado enunciado “hora exacta”, como sucede en “perulandia”. El protocolo exige que la ceremonia empiece a la hora indicada.
Otro aspecto inadvertido es su redacción. Sea ponderado, original y descarte imitar los deficientes contenidos atiborrados de errores. Use expresiones atinadas y si desea consulte a un corrector de texto. En ocasiones leemos en la lado inferior: “Después de la ceremonia sírvase pasar a los salones de la iglesia”. Más acertada sería la siguiente inscripción: “Brindis, salón de la iglesia”. Punto!
En relación a la vestimenta es oportuno estipular que “elegante” deriva de “saber elegir”. Recomiendo escoger el vestuario acorde a la edad, las características físicas, la hora, el clima y el evento. Cuide los escotes, las transparencias y las espaldas descubiertas. La discreción es sinónimo de buen gusto: las damas pueden ponerse un traje corto o un vestido de cóctel y los hombres un terno oscuro y camisa blanca.
Los novios deben marcar la diferencia y exhibir una ropa acorde a tan solemne coyuntura. Salvo que se realicen unas nupcias originales, el atuendo seguirá una línea tradicional: camisa blanca -mejor de doble puño y cuello sin ningún tipo de botón o pasador- y una corbata de color clásico. Los zapatos apropiados son los de cordones.
El padre vestirá con la misma gala que el novio, más allá que sea el padrino. La madre se pondrá un atavío por debajo de la rodilla de manga tres cuartos o larga. Los testigos usarán igual etiqueta que el novio o algo inferior, pero nunca superior. Por ejemplo, si el futuro esposo luce una prenda clásica los testigos no deberían ir con chaqué.
Es imperioso ensayar el enlace matrimonial a fin de sortear los comunes deslices que deslucen esta conmemoración. Es conveniente estar al tanto de las precedencias: la prometida irá en el automóvil en el asiento posterior a la derecha, ingresará al templo por la derecha, los sacos de los varones permanecerán abotonados, los encargados de la primera y segunda lectura, del salmo responsorial y de las peticiones deben tener buena dicción, leer con fluidez y sacudirse de temores que desluzcan sus intervenciones.
Al irrumpir en la iglesia no haga sonar los tacos, jamás lleve las manos en los bolsillos, tampoco corra como si estuviera arribando a una función cinematográfica. Los invitados de la novia se ubicarán en las bancas del lado izquierda, mirando hacia al altar y los del novio en la derecha. Si llega tardíamente, propongo prescindir hacerse notar caminando hasta las primeras filas. Aplique el sentido común y no acuda con recién nacidos o niños. Apague su celular, esquive tomar selfies y actúe con circunspensión. Tenga presente: está concurriendo a un lugar de oración.
En consecuencia, considero trascendental referirme a la conducta en el templo. Para lo cual, reitero lo comentado en mi artículo “¿Sabe usted comportarse en la iglesia?”: “…Para empezar a la Casa del Señor se ingresa y permanece en silencio antes y durante la liturgia. No es correcto saludar a creyentes conocidos, hablar por teléfono, ver sus mensajes de texto, voltear a mirar el coro, conversar mientras llegan los concurrentes, cruzar las piernas, masticar chicle, asumir una actitud con poca observancia, entre otros ‘habituales’ e indecorosos gestos”. “…Si se incorpora mientras se está en las lecturas espere en la entrada. Puede buscar asiento durante el salmo responsorial cantado o la aclamación del evangelio. Los pasillos laterales serán utilizados en estos momentos para no distraer. Los menores siempre se sentarán con sus padres o adultos a fin de aprender cómo participar”.
Es irrespetuoso -como sucede con asiduidad en “perulandia”- que concluida la ceremonia se omitan los saludos en los recintos de la iglesia y, únicamente, ciertos invitados sean convocados a la fiesta. ¿Cómo hacen los demás para felicitar a los nuevos esposos? ¿Se ha puesto a pensar en este disparate? En ciertas oportunidades he recibido este tipo inconcebible de convocatorias.
La invitación para la festividad posterior al casamiento estará adjunta al parte matrimonial y puede poner en una hoja un plano para hacer accesible su ubicación. Prescinda emplear la palabra “recepción”. Ésta es ofrecida solo por autoridades gubernamentales y diplomáticas. Sitúe el vocablo preciso en función de la velada que haya planeado: almuerzo, comida, cena, brindis, coctail, según sea el caso. Decline usar el término que le parezca más refinado. En la mesa principal, según el criterio de los recién casados, se sentarán los progenitores y padrinos, pero no juntos. Propongo intercambiar a los participantes en varias mesas con el afán de propiciar su combinación y evitar la formación de sectas o grupitos como acontece en “perulandia”, en donde la precaria habilidad social y la escasa relación interpersonal son el “pan nuestro de cada día”. No coloquen las señoras sus carteras en los asientos vacíos para reservar espacio a su amiga o familiar. Demuestre su seguridad personal, su manejo de elementales cánones de educación y, además, que no está infectado con el síndrome de “chuncholandia”. Para ello, los comensales se fijarán en el rótulo apostado en su ubicación.
Las mesas recomendadas son las redondas: posibilita que los presentes se vean, disimula las precedencias y beneficia las conversaciones colectivas. No instale aparatos florales exuberantes que obstruyan la mirada entre los asistentes. Si tiene agasajados altisonantes dispérselos e intégrelos con hombres y mujeres de una conducta mesurada. De esta manera, el impertinente quedará neutralizado.
Cuando arriban los novios a la fiesta prescinda saludos, besos y abrazos. Eso se dejará para después de comer. Una vez que están servidos los platos de los novios y empiezan a comer, se da por comenzado el convite. Se principia a merendar cuando todos los platillos de nuestra mesa han sido distribuidos. El banquete termina con el postre y con el corte del pastel por parte de los desposados, seguido de un brindis. Los contrayentes suelen recorrer las mesas para charlar y fotografiarse. El baile lo abren ellos, seguidos por los padrinos y luego intercambian parejas.
Si se tiene previsto algunas palabras debe hacerse de una forma amena y retraerse de extensas intervenciones: es suficiente dos o tres minutos. Es común que hablen los padrinos -los dos o uno de ellos- y uno de los recién casados. Se suele reconocer a los concurrentes por haberles acompañado en ese día tan importante en sus vidas. Nada más!
Es aconsejable disculparse en caso de estar imposibilitado de asistir al matrimonio. Puede enviar una comunicación con un aparato floral. También, es agradable formular una invitación a los novios a su retorno de la luna de miel. Será entendido como un gesto afable y explícito de su delicadeza. Transmitir sus excusas muestra su deferencia y cortesía. Por desgracia, cada vez es más escasa esta muestra de refinamiento que, sin ambigüedades, se encuentra camino a la extinción en una colectividad atestada de desidias y tosquedades.
Un detalle enaltecedor venido a menos en “perulandia” es el agradecimiento. Los esposos -a través de una esquela- darán las gracias por los obsequios, mensajes y flores recibidas. Agradecer dignifica, estimula y ennoblece. Felices y unidos “hasta que la muerte nos separe”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)